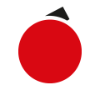Es imposible, nunca hay silencio.
Malgasté intentos incontables por encontrar el silencio en cada uno de los rincones que conozco.
Los que no conozco que nadie me los robe.
No hay silencio en el baño, ni en la calle por las noches. No hay silencio ni siquiera en los minutos de silencio. Ni en las salas de espera, ni en el vagón del metro.
Mi empeño por el silencio ya viene de lejos.
Se me ocurrió hace ya algún tiempo que el silencio debería estar en algún lugar en el que nunca hay nadie. Pensé en alguna casa abandonada, o en un ultramarinos donde han caducado hasta las sardinas en conserva, pero a ambos lugares siempre entraba de manera inesperada alguna urgencia de limones y papel de plata.
El papel Albal en realidad se llama papel de plata.
Me hice una cabaña en el monte.
En aquel momento mi familia vivía en una casa inusual por encima del barrio de La Milagrosa, muy cerca del Montealegre, un monte de color gris y siempre cuesta arriba.
Le robé a mi padre un par de decenas de bridas, cuerda, y con unos sacos de plástico que cogí prestados de una obra cercana que nunca terminó, me dispuse a construir mi idea atolondrada de silencio.
No fue sencillo, he de reconocerlo, los palos se me torcían, las xestas se me clavaban. La estructura de mi palacio hosco se tambaleaba del mismo modo que se me escapaba la paciencia en las patadas que propiné al suelo torcido que nunca conseguí enderezar.
Recordé, vete tú a saber porqué, los veranos en el camping, y en un instante de clarividencia poco habitual en mis enajenaciones de impotencia, bajé a rebolos hasta casa y metí en el bolsillo del chándal todas las piquetas de todas las tiendas de campaña incompletas que mi madre guardaba en el chiringo.
El chiringo era una bodega llena de enfermedades.
El esqueleto de obra se mantenía rígido y con rectitud casi militar. Una vez cubierto con los plásticos negros, coloqué una esterilla y una silla plegable. Mi cabaña en el monte parecía una fortaleza. Guardé allí en una caja con candado algunos cómics, algunas cintas recopilatorias que robé a mi hermano y un walkman al que no le funcionaba el botón de FFWD. Algún cuaderno para dibujar. Instalé allí una felicidad privada de individualismo innegociable.
Y al fin silencio.
Al tercer día todo se rompió.
Todo estaba cubierto por latas de cerveza vacías. Habían quemado todos los cómics y deshecho con saña cada una de las cintas. No quedaba rastro de la silla, que por cierto juré a mi madre nunca haberme llevado. Mi cabaña silenciosa era ahora un matojo de fracasos desperdigados por el suelo enmarañado entre palos y trozos de plástico.
Aquel día perdí la fortaleza. Aquel día destrozaron el silencio.