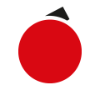Imaginé que iba a dejar de llover. La lógica me daba la razón, no es Ourense como Santiago.
Al comprobar lo contrario permanecí dentro del Quinta Esencia, un local de copas de un tamaño tan ajustado que para cualquier intento de perreo deberían de abandonar el lugar dos o tres personas.
Quique era el nombre de aquel tipo espigado que sonreía dejando asomar uno de los colmillos torcidos dotándole de una fascinación de confianza inusual
Melody, es probable, causaría un desalojo total.
Me tropecé como lo hacen los amantes primerizos, con el perdón por delante y sin saber muy bien dónde poner las manos al apoyar. El cubata se precipitó sobre la entrepierna de Quique dejando ese cerco asimétrico que uno no diferencia si es pis o conflicto. Quique era el nombre de aquel tipo espigado que sonreía dejando asomar uno de los colmillos torcidos dotándole de una fascinación de confianza inusual.
A Quique, por cierto, no lo conocía de antes.
Aceptó amable al tercer intento una invitación como gesto inútil de compensar todas las miradas burlonas a las que ahora, con la mancha sobre el paquete, se vería sometido. De tener siete u ocho años ya le habrían bautizado de por vida como el meao.
Quique era agradable, de pupilas dilatadas y con un brillo hipnótico al mirar. Conversador, o, mejor dicho, monologuista pues la mayor parte del tiempo era él quien hablaba sin dejar lugar a réplica o respuesta. Debía sufrir de incontinencia a pesar de no tener más de 28 años, y con tanto viaje al baño pensé que el lamparón bien podría habérselo podido hacer él a sí mismo.
El chaparrón era ahora una lluvia fina traicionera que moja sin que te des cuenta
Y la culpabilidad se me calmó un poco.
De pronto se le antojó de manera algo incómoda La Ventanita. No dejaba de repetírmelo en un bucle infinito. No lo entendí. Ni siquiera encajaba en la sesión del Dj que llevaba un rato pinchando canciones aburridas de radio fórmula. Quique me agarró del brazo y me sacó de allí. El chaparrón era ahora una lluvia fina traicionera que moja sin que te des cuenta.
Buscamos cada hueco debajo de cada balcón como si eso fuese a resguardarnos.
Yo seguía a Quique sin preguntar. Hablar y trotar a la vez son dos cosas que no se pueden hacer al mismo tiempo.
Y llegamos a la calle Libertad.
No entendía nada.
Tuve miedo incluso. A qué, no podría decirlo.
Señaló el final de la calle como si allí, en aquella zona lúgubre donde solo sobrevivía una farola de luz cálida esperase algún tipo de destino.
Se acercó a un edificio de dudosa entereza y con una especie de contraseña extraña alguien se asomó detrás de una ventana. Se abrió la puerta y Quique me hizo un gesto de invitación a entrar. Permanecí inmóvil. Si no quieres entrar dime al menos cuánto quieres pillar.
Él entró y yo salí corriendo.
Aquella noche, en la calle Libertad, las azucenas perdieron su color.