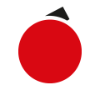Las leguminosas son ciertamente nutritivas, al ser ricas en carbohidratos y proteínas. Son además apetitosas y dejan la panza llena, con sensación de repleción, de haber comido como Dios manda. Algo de inapreciable valor otrora para los trabajadores que sudaban la gota gorda. La fabada clásica es un plato de cristiano viejo, que lleva varias carnes de cerdo y la misma sangre del animal que va en las morcillas. Con ella se marcaban las distancias con los judíos y los nuevos conversos, sospechosos de judaizar. Las creencias religiosas condicionaron el yantar de los gallegos, en su inmensa mayoría practicantes devotos de una sencilla gastronomía de restauración, puesto que para otra mejor no había posibles. Esto aconteció por lo menos hasta la celebración del Concilio Vaticano II, en la década de 1960. Hay que señalar, por cierto, en este sentido, que las alubias presentaban el inconveniente de no constituir un plato de vigilia, como sí lo eran los garbanzos. Las alubias no servían para los días maigres, ya que ineludiblemente reclamaban el connubio, la libidinosa coyunda, con la gustosa proteína.
En las huertas fabeiras de la zona de Vilanova de Lourenzá, donde nació Fernández del Riego, se cultivan las variedades “Faba Galaica”, blanca, opulenta y con forma de riñón, y “Faba do Marisco”, que es una “verdiña” de influjo asturiano. Las alubias gallegas más prestigiosas son las del valle de Lourenzá, aunque también disfrutan de fama las de Bergantiños. También dan bien la cara las alubias de los valles meridionales, como las de la Baixa Limia, en tanto que Alonso Montero pondera las alubias de Ventosela, a las que sitúa a la par de los míticos repollos de Betanzos. Todas estas variedades locales presentan calidades excelentes, pero en particular las de Lourenzá se caracterizan -cómo recuerda Xavier Baixeras- por su estimulante aroma, la grata pastosidad de su masa, exenta de grumos, y la finura de la piel que poco se distingue de la pulpa y que sin embargo logra preservarse entera en el proceso de cocción. Se discute el protagonismo de Lourenzá, que obtuvo una indicación de especie geográfica protegida, pues hay más de una docena de ayuntamientos mariñanos que también la producen, por lo que tendría sentido que fuera denominada como “Faba da Mariña”.
Las alubias pequeñas, tiernas y primaverales, son una indudable delicatessen, que tienen además la ventaja de que no es preciso ponerlas en remojo desde la noche anterior. Ahora bien, siempre que la variedad lo hacía posible, los labradores preferían dejarlas crecer, para obtener mayor cantidad de alimento que, claro está, no tenían aquella gracia y sutileza. El imperativo de la cantidad en detrimento de la calidad, esta es la clave de bóveda de la supervivencia popular. Tengo la impresión de que nuestros campesinos no se diferenciaban en esto de los payeses catalanes, a los que se refería Josep Pla. Los labradores eran ahorradores y austeros por necesidad vital. Sabían que los recursos eran “fabas contadas”, como se dice en Celanova, donde se celebra en primavera la “Festa da Faba”. Pla señalaba que los payeses eran pacientes con las alubias, esperaban a que crecieran, hasta que fueran de hebra negra, y en esa fase, perdida ya toda amenidad, las almorzaban a base de esfuerzos mandibulares para vencer su densa pastosidad. Las habitas pequeñas, tiernas, frescas y sabrosas con un puntito amargo, serían una dilapidación que hundiría las haciendas rústicas. Pla comprendía la necesidad que sentían los campesinos de hacer de la necesidad virtud, pero como amante de la buena mesa, placer que compartía con Néstor Luján y Álvaro Cunqueiro, se despachaba con saña contra “la dureza balística y la pastosidad de las viejas habas”. No le faltaba razón.